Un ensayo histórico de Alexis Pardillos
Corría el año 1875. D. Marcelino Sanz de Sautuola era un
hombre culto y de gran curiosidad por el conocimiento, especialmente por la
Historia y por todo aquello que le rodeaba. Pertenecía a una acaudalada familia
montañesa cántabra y en su formación no habían faltado los medios para dotarle
con una excepcional educación para la época y con unas exquisitas y refinadas formas
aristocráticas.
Disponía Sanz de Sautuola de entusiasmo, conocimiento, contactos, tiempo y
dinero, que era todo lo que en esos momentos hacía falta para emprender aquellas
maravillosas y pioneras expediciones científicas que, durante todo aquel siglo
XIX y principios del XX, fueron dando a conocer tantas maravillas de este mundo
que habitamos.
D. Marcelino, que contaba por
aquel entonces con 44 años de edad, residía en invierno en Madrid y en verano se
alojaba en una casona familiar situada en la villa montañesa de Puente de San
Miguel, dentro del municipio santanderino de Reocín. Y fue precisamente aquí
donde aquel verano de 1875 escuchó a los paisanos del lugar hablar sobre el
descubrimiento realizado, unos años antes, por un cazador que casualmente, y buscando
a su perro extraviado, halló, tras unas piedras, una inmensa y majestuosa cueva
en los prados de Altamira, en el vecino término municipal de Santillana del
Mar.
Así fue como, ni corto ni
perezoso, decidió don Marcelino emprender la aventura de localizar e investigar
aquella portentosa oquedad, por si en ella pudiera hallar restos fósiles
prehistóricos, tal y como era la tendencia científica en aquellos años del XIX.
El resultado fue verdaderamente
satisfactorio, encontrando el investigador, no solo la cueva, sino también algunos restos fósiles de animales y
algunas piezas de sílex talladas, que posteriormente su colega y amigo el
geólogo Juan Vilanova, de la Universidad de Madrid, experto en Arqueología y
Prehistoria, pudo autenticar e identificar como huesos de bisonte, ciervo
megacero y caballo primitivo. Además don Marcelino pudo vislumbrar lo
que parecían ser algunas formas rudimentarias pintadas con un pigmento color
negro, pero a las que en un principio no atribuyó demasiada importancia.
Con aquellas satisfacciones quedó
Sautuola contento, dejando de lado el tema de Altamira para dedicarse a otras
cuestiones, tapiando la entrada de la cueva para su protección de los
chiquillos, sin saber lo que en lo más cenital de aquellas salas cavernosas el
destino le estaba reservando.
Tres años más tarde, en el año
1878, y en una sociedad en la que cada vez se hacía más candente el interés por
el conocimiento del origen del hombre y en general de nuestro pasado, Sautuola
visita la Exposición Universal de Paris, en donde se consolidan dos recientes
disciplinas científicas: la Antropología y la Arqueología Prehistórica.
Es allí donde Sautuola queda de
nuevo fascinado por lo avanzado en aquellas disciplinas históricas y por la
cantidad de objetos prehistóricos que en la exposición se exhiben, y donde
vuelve a resurgir su interés por las Cuevas de Altamira, pensando que su
primera intervención fue vaga y que debiera volver a realizar alguna nueva
prospección para profundizar en sus investigaciones e intentar encontrar nuevos
vestigios arqueológicos que encumbraran el Patrimonio Español en aquellas
inauguradas nuevas ciencias.
Así pues, en 1879, reanudó sus
incursiones por la caverna santanderina, asesorado esta vez por su colega
Vilanova y por Édouard Piette, un francés, nuevo erudito en Arqueología y
Prehistoria.
En estos tiempos y en cierta
ocasión, don Marcelino, decidió llevar a la cueva a su pequeña hija, María, de 8 años de edad.
Mientras el padre excavaba en el suelo de la gruta en busca de restos fósiles,
su hija correteaba y jugaba por aquellas oscuras galerías a la luz de un
quinqué. Fue entonces cuando, y así lo contaba Sautuola, tras decidir alumbrar
el techo de cierta parte de la cueva, la pequeña María, absorta y sorprendida,
exclamaba: ¡Papa, mira! ¡Ahí hay bueyes pintados!
Don Marcelino levantó la cabeza y
observó, de repente, la más majestuosa obra pictórica que jamás había podido
contemplar. Quedó completamente atónito y perplejo, no era para menos, acababan de descubrir la “Capilla Sixtina” del
Arte Prehistórico.
Bisontes, toros, caballos, todos
ellos plasmados con un inusitado realismo y con un fascinante y colorido
policromado, fantásticos, dignos de ser contemplados y admirados por toda la Humanidad
presente y la que hubiera de venir en la posteridad.
Tras
observar el prehistórico retablo y emocionado por el hallazgo, don Marcelino coge
a su hija de la mano, monta en su carro y corriendo se dirige a su casa, desde dónde
comienza su ardua campaña para comunicar el hallazgo a la comunidad científica.
Tras sus primeras comunicaciones, la mayoría de los expertos,
escépticos por el hallazgo, comienzan a ultrajar y a vilipendiar a Sautuola, tachándole
de farsante, diciendo que aquellas pinturas las pintó él o algún conocido suyo.
Incrédulos aquellos que no supieron ver y admirar en primicia aquella
maravillosa multitud de fauna pintada con pigmentos naturales que ahora es
sueño y deseo inalcanzable de casi cualquier individuo de la propia especie
humana.
D. Marcelino Sanz de Sautuola, ante estas vicisitudes, tomó las
decisiones de un hombre cabal, fiel a sus principios y comprometido en todo momento con la Ciencia,
incluso sabiendo que no sería un camino fácil y que encontraría, quizás,
multitud de detractores por el camino.
Pero, ¿hasta qué punto llegó D.
Marcelino a sacrificar su vida por Altamira en aquella su última etapa de
existencia?
Primeramente contó D. Marcelino
su descubrimiento a su amigo Juan Vilanova, nada más viajar a Madrid, el cual,
cauto aun por la magnificencia y la exhalación de virtud que el cántabro
profería, no quedó convencido y admirado por el descubrimiento hasta que no lo
vio con sus propios ojos, en cuanto tuvo oportunidad para viajar al norte de la
península.
Posteriormente lanzó Sanz de
Sautuola su descubrimiento y trabajo “Breves
apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander”, (Santander,
1880), en diversas publicaciones de toda Europa. El efecto fue devastador. La
comunidad científica de pleno se opuso a admitir tal barbaridad histórica para
aquella época en la que pensaban que el hombre primitivo, el que pudo haber
habitado en muchas cavernas, era un mono tonto, sin capacidad de raciocinio ni
sentimientos ni sensaciones.
Cartailhac, Mortillet y Virchov,
entre otros, autoridades a nivel mundial en el tema de la Prehistoria, se
negaron a aceptar aquella que era una Gran Verdad Universal. Que aquello,
decían, no podía ser más que la obra de algún farsante o algún loco.
Ya en 1880, en Lisboa, en un
congreso, con la “créme de la créme”
europea del mundo de la Prehistoria y la Arqueología, fue, junto a su amigo
Vilanova, su acérrimo defensor, humillado y vilipendiado por aquella multitud
de ingratos.
Pero D. Marcelino, que era todo
un caballero español, supo aguantar estoicamente, no solo este tipo de ofensas
injustas sino muchas otras que no fueron capaces, de ningún modo, de eclipsar
su constancia y la magnitud de su hallazgo.
En cualquier caso falleció, en
1888, D. Marcelino Sanz de Sautuola, sin ser reconocido su descubrimiento.
Unos
años más tarde comenzaron a encontrarse, en territorio francés, cuevas con
grabados, similares en técnicas pero nunca en grandeza a las halladas por
Sautuola. La Mouthe (1895), Les Combarelles y Font
de Gaume (1901), Marsoulas
(1902), La Calevie y Bernifal (1903) y La Greze (1904).
La comunidad científica, al
unísono, se rindió ante lo que era ya una evidencia irrefutable de que Altamira
podía albergar el más maravilloso de los retablos prehistóricos del mundo,
intuyendo que el hallazgo que D. Marcelino y su hija descubrieron aquel verano de 1879 iba a resultar finalmente
cierto.
Cartailhac, simbólicamente en
nombre de aquella equivocada y soberbia comunidad de científicos, junto con
Breuil, un cura de la nueva escuela, visitaron a la ya joven María, hija del
buscador cántabro. Tras permitirles ésta el paso a la gruta e inspeccionar la
Cueva de Altamira, Cartailhac, en el fondo hombre justo, no dudo en
rehabilitar la memoria de Sautuola desde
la Ciencia, ante su propia tumba y ante su hija, primero, y posteriormente ante
la sociedad.
En 1909 publican, estos dos últimos expertos en Prehistoria, el trabajo Las primitivas pinturas rupestres : estudio sobre la obra de La caverne d´Altamira.
El nombre de D. Marcelino Sanz de Sautuola, escrito en letras de oro permanece desde entonces en los anales de la Historia, como descubridor que fue, junto con su hija, de los Gloriosos y Universales grabados de arte rupestre de las Cuevas de Altamira, en Santander, Cantabria, España.



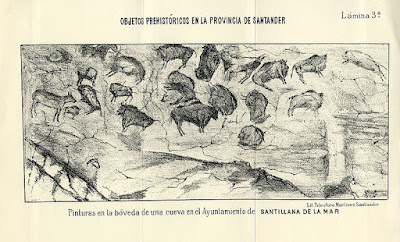


No hay comentarios:
Publicar un comentario